PERDIDA EN UN MAR DE ÁRBOLES
MARÍA Nella Murillo madrugó: las aguas oscuras terrosas mansas
del Río Coquí que pasaban por su rancho, como tantas otras mañanas se le metieron en los ojos; pero en esta
ocasión las aguas indicaban otro destino según leía ella en el turbión:
viajaría en la avioneta del capitán Núñez hacia Quibdó por primera vez y eso le
provocaba temor, una gran emoción pero ante todo un presentimiento extraño:
elevarse hacia el cielo sobre las nubes, mirar la selva desde arriba, ingresar
a las entrañas de una nave que parecía un extraño pájaro metálico:
¡Qué susto!
Subió por la escala de madera hasta la cocina del bohío, que
no era otra cosa que una construcción palafítica trepada en una serie de varas
de duras maderas que protegían los enseres y la vida de la familia de las
inundaciones semestrales, en esas tierras de la selva más lluviosa del mundo
arrinconada por la cordillera occidental contra el eterno mar Pacífico.
Miró a su hijito de cinco meses que retozaba en el tablado y
observó el escudo de Nuquí: un Sol y un Castillo rodeados por un caimán y un
leopardo en actitud de pelea, la imagen sevillana de la Virgen María de Antigua
sentada y con una corona cargando al niño
(matrona a quien se encomendaron Balboa y sus compañeros durante su
aventura en el Darién y en Panamá por allá en septiembre de 1513 cuando
descubrieron ―fue la primera mirada de un cristiano― al gigantesco Océano
Pacífico).
Recordó, mientras amasaba el maíz y calentaba el agua de
panela, el Día de la Música que los habitantes de Nuquí celebran con Chirimías, esto es, bailes típicos como
el abozao, aguabajos, levantapolvos y otros; pensó en su hombre ―de raza negra
como ella, heredero del Africa guineana, un hombre más de esos miles de negros
que pueblan las orillas arenosas del mar infinito que se recuesta contra las
costillas occidentales de Colombia, y que por su condición de tales, de negros,
de hermosos negros de ojos profundos, dientes tan blancos como la leche,
cuerpos formados por la naturaleza como si fuesen árboles, bambúes de brazos
negros, raza preciosa de la que nacimos todos, pero linaje condenado por los
hombres blancos que a más de mil kilómetros de distancia, encima de unas
cordilleras gélidas, gobiernan esta nación, blancos que conservan en lo más
recóndito de su alma su condición de esclavistas―; ese negro que le proveyó su
simiente para dar a luz a esa preciosidad llamada Yudier ―ella con sus dieciocho años―, hombre que la
abandonó de repente cuando supo que estaba preñada.
Y volvió la mirada a su crío: sintió orgullo de lo hermoso
que era, lo alzó, le dio teta y mientras el niño bebía la savia de su madre,
ella le acariciaba los brazos, le sobaba la cabeza y le cantaba un alabao con el maravilloso ritmo de los
africanos pues la música y el baile ocupan sus entrañas, sangre de su sangre,
cadencia de su carne.
El temor seguía presente como si un pájaro negro de pico
fuerte se hubiese metido en su vientre.
¡Qué miedo!
Madre e hijo se acomodaron en la canoa del compadre Lucumí y
bogaron hacia el aeropuerto de Nuquí, que más que un aeródromo parecía una grande
y larga cancha de fútbol en la que reposan esos pájaros metálicos que reciben
en su barriga guacales de pescado fresco para venderlo en Quibdó o incluso en
Medellín.
El río Coquí desemboca en el mar, cerca del pueblo, por lo
que el viaje en la chalupa del compadre fue un deslizarse en las tersas aguas
de ese río como si se hubiese montado en una alfombra de terciopelo acuático.
Hasta pronto compadre, muchas gracias, y por favor, recíbame
estos denarios pues de lo contrario no podré volver a pedirle que me lleve en
su chalupa.
Desembarcaron María Nella Murillo y su hijo Yudier Moreno.
El día estaba tranquilo, el sol brillaba ya en un cuarto de su recorrido y a lo
lejos unas nubes grises se acostaban contra la Serranía del Baudó. En el
sendero de tierra que lleva hacia la cancha de futbol adecuada, como dijimos,
para aeropuerto se encontró con varios conocidos a quienes les contó que
viajaría a Quibdó en la avioneta del capitán Núñez: necesitaba buscar empleo
pues en Nuquí se estaba muriendo de hambre, y añadía:
¡Tengo miedo, mucho miedo!
Las pupilas aceitosas brillantes negras de los ojos de sus vecinos la miraban y
le seguían hasta que ella y su crío desaparecieron tras las palmas de cocotero
y los flamboyanes naranjas que rodean el
aeródromo. María Nella se acomodó en una
de las bancas desnudas de la sala de espera bajo el alero de la torre de
navegación aérea que no es sino un cajón de dos plantas semicementado; se sube al
segundo piso por una escalera de guadua y desde allí se dirige el decolaje y aterrizaje de las avionetas.
El capitán Núñez se trepó al aparato e indicó a la mujer y
su crío que se acomodaran entre los cajones de pescado lo mejor que pudiesen.
Roncó el pajarete, las aspas voltearon veloces, el ruido ensordecedor asustó al
niño que berreó como un becerro mayor, se movió el pájaro, empezó una carrera
que más parecía un trote sobre piedras y montículos, de repente subió su nariz,
se elevó sobre los flamboyanes. María Nella estiró su cuello, arrimó su cabeza
a la ventana, miró hacia abajo y a lo lejos: los techos de zinc brillaban
despidiendo estrellas, la iglesia se perdía, la cinta oscura del río se
achiquitaba; sobre el mar de Balboa se extendían una especie de rayitas
blanquecinas que danzaban encima de la gigantesca sábana de agua salada; en el
horizonte cercano vio un mar verde, una masa inmensa de árboles, algunos con
bellas flores amarillas, naranjas y violetas. María Nella no sabía si era más
grande el mar salado o el bosque tropical. A su izquierda el océano, a su derecha
el bosque, la profunda jungla chocoana repleta de jaguares, micos, cotorras,
ranas venenosas y minerales preciosos; contemplaba también una cordillera muy
distante, un cordoncito de color oscuro: la Serranía del Baudó.
Le vinieron ganas de vomitar, regurgitaba con arcadas el
desayuno… supo contenerse muerta del susto de ensuciar los peces quietos cual
cadáveres marinos; ellos le miraban con ojos sin pestañas, ojos de mirada fija,
heridos por la muerte, por una parálisis repentina. El pescado goteaba grasa de
pez; el vientre del pájaro se invadió de ese tufo fuerte, ese almizcle aceitoso
que acompaña a las viandas litorales y provocó en María Nella nuevas ganas de
trasbocar. Al miedo del viaje se unió el temor del vómito.
¡Qué susto!
Algo traqueteó en un costado del aparato; el capitán Núñez
en su Cessna 303 con matrícula HK―4677G
dio un brinco, se volteó hacia la mujer y le gritó pero el ruido de los
motores no permitía oír nada, sólo se vio en la cara del piloto un gesto de
terror que dejó fría a María Nella: su premonición se estaba cumpliendo, la
boca se le secó, sintió algo húmedo entre las piernas, y paralizada del pánico
contempló el descenso vertical del artilugio. Dos cajones con pescado se le
vinieron encima prensándola contra el asiento del capitán. Logró elevar el
cuerpo de Yudier sobre su propia cabeza protegiéndolo del aplastamiento. Fue
hacer esto y sentir un golpe brutal del aparato contra algo, un crujir de aspas
y ramas, un estallido de un ala del bimotor, un retorcerse el fuselaje con
estruendo espantoso, un breve recorrido de la chatarra sobre el piso del
bosque: de súbito todo quedó en silencio.
María Nella logró desembarazarse de uno de los cajones,
enderezarse un poco y mirar hacia adelante: el capitán Núñez no se movía, de su
cabeza manaba sangre; ella lo tocó y le gritó, pero el hombre ni respondió ni
respiró: estaba muerto.
(María Nella sabía reconocer la muerte, la había vivido en
carne propia aquella tarde cuando le avisaron que su hermano se había ahogado en
la marejada del amanecer de junio del año pasado: se acercó al cuerpo rígido,
arrugado por los dos días que bajo el agua había permanecido, la piel cerosa,
pálida, todo él frío, con las ropas desmechadas por las arenas que lo batieron
contra el fondo marino y le trituraron). La muerte, recordaba María Nella es un
cesar, una quietud miedosa, un silencio eterno, un despedirse para siempre, una
mudez terrible: así se fue poniendo el capitán Núñez: blanco desteñido, callado
por la sangre derramada, retorcido entre el timón y el asiento que clavaron su
cuerpo en una prisión perpetua.
¡Qué miedo!
¿¡Dónde está mi niño!?
Yudier retozaba encima del cajón de pescado: estaba intacto,
sólo que movía con inquietud su cabecita buscando los senos de su madre. Yudier
no podía saber el drama que los envolvía. María Nella recogió a su bebecito, lo
recostó sobre el pezón y le dio leche. Sentía un dolor fuerte en su pie pero lo
más importante era amamantar al niño y pensar en cómo salir de la avioneta.
Yudier se adormiló, María Nella abrió a empujones la puerta de carga, recogió
el bultico ―su hijito― y saltó al suelo: su cuerpo se dobló de dolor y su
pierna derecha quedó chilinguiando de un tronco. Palpó el tobillo: estaba roto
y manaba algo de sangre.
¡Qué susto, qué miedo!
Sola en medio de la arboleda gigantesca ―el capitán muerto―, sin saber qué hacer, sin
comida, primera vez en su vida que viajaba en ese pájaro y, de sopetón, mire lo
que me está pasando. Se sentó en el suelo bajo la frescura de los árboles, miró
a lado y lado y sólo vio troncos, ramas, y una larga línea de hormigas cargando
sobre las espaldas pedacitos de hojas.
La selva no despertaba aún del accidente: un silencio raro
flotaba en el ambiente. De repente sonidos de pájaros, croar de ranas y
chicharras llenaron todos los rincones.
María Nella se levantó como pudo, abrazó a su crío, miró dentro del vientre de
la avioneta y agarró un machete, un tarro de leche, una pañalera y los
celulares de ella y del piloto ―pero para su infortunio las rayitas que indican
el estado de la señal de los aparatos se había esfumado, no existía―; estaban
solos, tirados en la manigua, a la mano de Dios:
¡Qué pavor!
Y se internó en la selva a buscar camino, a encontrar agua,
a deambular sin ton ni son pero en espera de hallar alguna señal humana, algo
que la salvase de su soledad. Probablemente eran las tres y media de la tarde
pues el poco sol que se dejaba ver por entre el retal del bosque así lo
indicaba. Caminaba lento, con dolor, pero caminaba, creía seguir en línea recta
hacia algún destino, andaba y andaba. María Nella desconocía que veinte minutos
luego del despegue habían arborizado al pie del Parque Nacional Natural Tatamá
―único páramo virgen del mundo y además uno de los más inaccesibles―.
Atardecía, la luz solar se apagaba como cuando la esperma se
achiquita y sólo queda el pabilo tembloroso aún húmedo de cera pero listo a
morir por falta de combustible. Anocheció; los sonidos cambiaron, empezó a ver
ojos diminutos que la miraban, lucecillas que volaban, silbidos, aleteos de
seres desconocidos, fosforescencias sobre el lomo de los árboles caídos. María
Nella desfallecía, tenía mucho, mucho miedo: un jaguar, o una boa la podían
atacar. Se subió sobre el tronco de un árbol grande que ofrecía una hendidura
acogedora ―si así se pudiese decir en esta situación terrible―. Recostó sus
hombros y pudo asentar sus nalgas dentro de la grieta. De nuevo le dio teta a
su crío. Durmieron ambos, ella de infinito cansancio y él de alegría por tener
la barriguita llena.
Un grito, un alarido fuerte alertó a la mujer: había
amanecido y la pajaramenta más variada piaba, chillaba, silbaba, cantaba y
brincaba de aquí allá. Tenía una sed infinita, pero encontró en la selva un
milagro: había llovido la noche anterior y goticas de agua translúcidas
reposaban en las hojas bajeras del monte; se agachó y puso su boca en forma de
flor para recoger la lluvia; tomó agua de muchas hojas hasta saciar su sed.
Tenía hambre pero no había llovido del cielo maná, sólo agua. Yudier gimió y
ella entendió el lenguaje de su bebé: de nuevo le dio leche y el niño mamó
feliz y tranquilo. María Nella tenía un pie dañado, un costado de su cara
quemado y el brazo izquierdo afectado por algunas llamas que brotaron de la
aeronave. Pero su condición de negra, campesina, joven, mujer y madre le daban
fuerzas suficientes para seguir andando hacia ese destino desconocido en
búsqueda de seres humanos.
Encontró un riachuelo: pudo bañarse, refrescar a su hijo,
quitarle los pañales, limpiarlos, y seguir con sus ojos angustiados expectantes
las aguas de la quebrada que se perdían en la hojarasca y la foresta. Caminó
todo ese día, durmió en otro árbol, el hambre la estaba matando, observó una
guagua que es una especie de conejo
grande o ardilla enorme pero ni pensar en cómo agarrarla (recordó que su padre
en varias ocasiones trajo a la choza guaguas que eran una verdadera delicia, un
bocado de dioses).
Alrededor de María Nella, y hasta lo más hondo que
penetraban sus vistas, sólo árboles, árboles y más árboles, centenares, miles
de árboles de todos los tamaños y dimensiones; ni un solo claro se veía en
parte alguna: estaba perdida en un mar de árboles, extraviada en la selva
tropical más húmeda del planeta.
Segundo y tercer día sin comer nada de sal, sólo coco, coco
y más coco; dolor en el pie, ardor en sus quemaduras, moscas verdes infernales
rodeándola, lamiendo sus heridas, cosquilleando el brazo y la cara, malditas
moscas. Yudier pataleaba, hacía ruiditos con su garganta, estaba sano: ¡qué
hijo tan fuerte, qué muchacho tan maravilloso! María Nella tenía que
sobrevivir, no tanto por ella sino por su crío. Se agarró al ímpetu fogoso de
madre, al instinto vital, al impulso de supervivencia. Armó entonces un
cambuche, una improvisada enramada con palos para protegerse de la lluvia y el
sol y así llegó al cuarto día de su infierno. Los senos se le secaron como uvas
pasas y no pudo darle más leche a Yudier; le preparó una especie de papilla con
leche en polvo y agua de las hojas del monte, y ella a comer coco, coco, coco.
Gritó pidiendo ayuda;
gritó toda la mañana del quinto día hasta que su garganta se desolló; los
ruidos de la noche en el océano de árboles, los trinos de las aves y unos
gruñidos lejanos que escuchó la llenaron de pavor; estaba enloqueciendo; dejó a
Yudier durmiendo en el cobertizo y dio vueltas y más vueltas cada vez más
lejanas para encontrar una senda, un camino, una luz, una esperanza…y nada:
Le entró pánico, se estaba desquiciando, su mente febril perdía
lucidez, se quería morir por la angustia horrible que la atenazaba pero… Yudier,
su negrito del alma, su pie a tierra, su ancla vital, su razón de ser la
regresaba a la realidad, y retornaba entonces a la enramada a atender a su
crío.
Algo plateó en el horizonte, un brillo fugaz traspasó el
tejido vegetal, un ronroneo metálico se acercaba, oía unos gritos extraños
sobre la arboleda, gritos que cubrían el dosel de la selva. ¿Estaría tocando
las puertas del manicomio, su vida se esfumaba y la inconciencia del hambre, la
sed, las heridas, la fractura, le avisaban que llegaba la muerte? ¿El fin se
acercaba? ¿Así era morir? ¿Sería que uno irá desgonzándose, entibiándose,
cayendo, agonizando en medio de gritos y ángeles brillantes como el latón?
Vio descender por entre las lianas y las ramas de los gigantes
del bosque un ser alado: ¿el arcángel Gabriel?
Por si acaso, y sacando fuerzas del desvarío mental que la
atenazaba gritó y gritó, se desgañitó hasta perder la voz y la razón… el
arcángel la agarró de un brazo, María Nella se dejó prender pues iría sin duda
alguna al cielo ya que quien la recogía era un enviado del Señor…
Acisclo Rentería Palacios, rescatista de la Cruz Roja, pobre
como el más pobre pero amante de servir a los demás y ayudar a sus congéneres,
acercó a los labios de María Nella una botellita de agua endulzada con panela;
María Nella no entendía, desvariaba, enajenaba; era tanta su debilidad que se
dejó arrullar por Acisclo como si fuese un bebé…
Gradualmente fue recuperando la conciencia, entendiendo que
Yudier y ella se habían salvado, que la lucha por sobrevivir y salvar a su negrito valió la pena.
El mar de árboles no la mató; su condición de negra,
campesina, joven, mujer y madre los salvó.
MAURICIO JARAMILLO LONDOÑO
Julio 2015
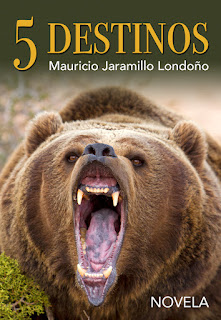
Comentarios
Publicar un comentario